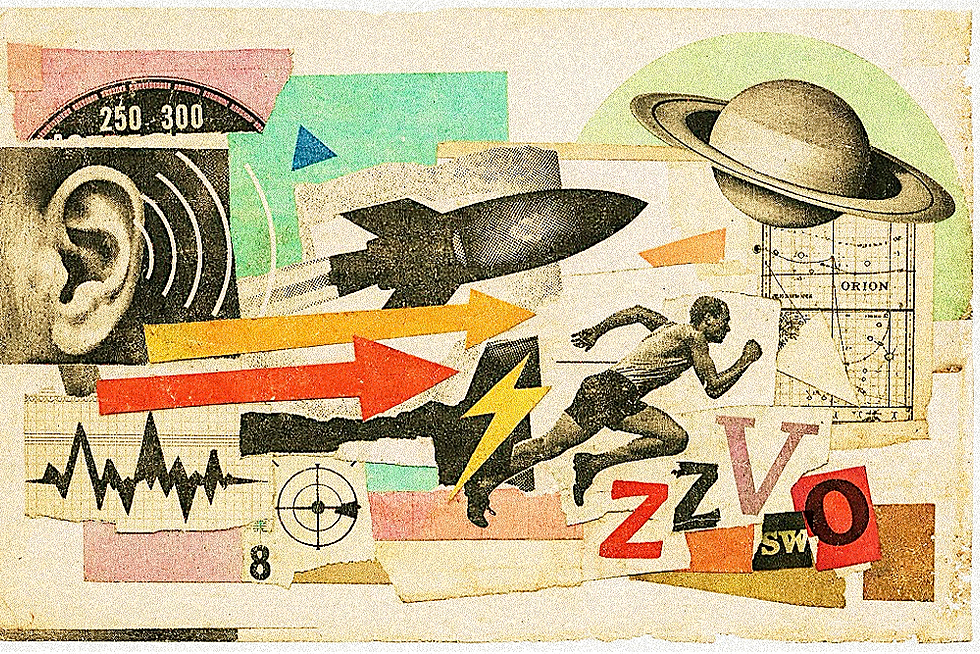¡Aaagh! La maldita tiza en la pizarra. Pura tiricia sónica
- Juanma de Casas

- 26 oct 2025
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 24 ene

Hay sonidos que parecen diseñados para perforar directamente la paciencia humana. No hace falta un medidor de decibelios: basta ese instante en que un cuchillo se resbala sobre un plato, una tiza se engancha en la pizarra o una uña roza el cristal. La reacción es inmediata, universal y bastante teatral: cejas fruncidas, dientes apretados y un escalofrío que recorre la espalda como una descarga eléctrica. Pero ¿qué demonios ocurre en nuestros oídos —y en nuestro cerebro— para que estos sonidos nos revuelvan tanto?
Empecemos por la parte física. El famoso “chirrido” no es más que una vibración irregular, rica en frecuencias agudas y con un componente de resonancia impredecible. En el caso del cuchillo sobre el plato, por ejemplo, la superficie cerámica y el filo metálico generan una fricción que produce picos de frecuencia entre los 2.000 y 4.000 Hz, justo donde nuestro oído es más sensible. No por casualidad: evolutivamente, ese rango coincide con el llanto de un bebé o ciertos gritos humanos. Es decir, nuestro sistema auditivo lleva milenios entrenado para reaccionar ante sonidos que indiquen peligro, incomodidad o vulnerabilidad.
El resultado: el cerebro activa una especie de alarma primitiva, con participación de la amígdala —esa región encargada de las emociones intensas— y del córtex auditivo, que interpreta el sonido como una amenaza. Por eso no solo “oímos” el chirrido: lo sentimos. Y no es una metáfora. Diversos estudios de neuroimagen muestran que estos estímulos activan zonas relacionadas con el dolor físico, lo cual explica la tiricia visceral que nos produce.
En los años 80, dos psicólogos de la Universidad de Newcastle hicieron el experimento definitivo: pusieron a varios voluntarios a escuchar una colección de sonidos desagradables (una lista digna del infierno del sonidista) y midieron sus respuestas fisiológicas. El top 1, por aplastante mayoría, fue el rasgado de uñas sobre una pizarra. Le siguieron los chirridos metálicos y ciertos chillidos animales. Curiosamente, cuando filtraron digitalmente las frecuencias más altas del sonido, la reacción de incomodidad disminuyó drásticamente. Es decir, no es solo cuestión de volumen ni de contexto: es la frecuencia maldita.
Desde un punto de vista acústico, estos sonidos tienen una estructura caótica: fluctuaciones rápidas, sin periodicidad clara y con transitorios afilados. En términos de audio profesional, podríamos decir que el espectro está saturado de parciales irregulares y armónicos no correlacionados. No hay cuerpo, no hay tono, solo una nube de energía aguda y violenta que nuestro oído traduce como agresión.
Si lo pensamos, es casi poético: el oído humano, esa herramienta exquisita capaz de disfrutar una sinfonía de Mahler o una mezcla Dolby Atmos, se rinde ante algo tan simple como un cuchillo mal colocado. Y por más que uno sea ingeniero de sonido, técnico de estudio o diseñador acústico, nadie está a salvo del “efecto tiricia”. Es biología pura, no formación.
¿Solución? No muchas, salvo evitar los materiales propensos o —para los valientes— desensibilizarse mediante exposición controlada (aunque eso suena más a tortura sonora que a terapia). Lo que sí podemos hacer es aprovechar este fenómeno como recordatorio: la acústica no solo se mide, también se siente. El sonido, en su estado más primitivo, sigue teniendo poder sobre nuestro sistema nervioso.
Así que la próxima vez que alguien rasque la pizarra o un tenedor resbale en el plato, no te culpes por esa mueca involuntaria. No es debilidad: es tu cuerpo gritando que ha detectado una amenaza. Una pequeña alarma evolutiva, perfectamente afinada… en una frecuencia insoportablemente aguda.
Juan Tarteso apoya este artículo