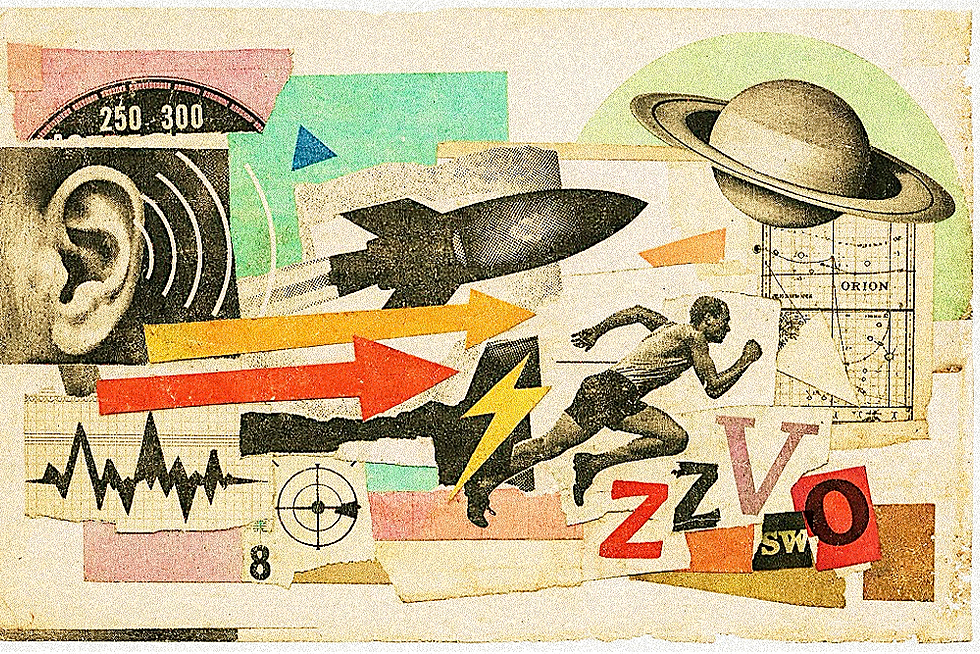Onomatopeyas: el idioma de los sonidos
- Juanma de Casas

- 20 jun 2025
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 18 oct 2025

El perro no ladra igual en Tokio que en Sevilla. Al menos, no en el papel. Mientras aquí en español suena a “guau guau”, en Japón lo traducen como “wan wan”, en inglés escuchan un “woof woof” y en Turquía, por razones misteriosas, un convincente “hav hav”. No es que los perros viajen con acentos regionales (aunque no estaría mal pensarlo), sino que lo que cambia es nuestra forma de traducir el sonido al lenguaje escrito. Bienvenidos al curioso universo de las onomatopeyas.
Lo interesante es que, aunque los animales y los ruidos físicos son universales, cada lengua construye su propio diccionario sonoro. Y aquí no manda la biología, sino la fonética. Cada idioma dispone de un conjunto limitado de sonidos, un “catálogo” vocal y consonántico que actúa como molde. Así, el gallo español canta “kikirikí”, pero en Francia le sale un refinado “cocorico”, mientras que en inglés amanece con un “cock-a-doodle-doo”. Mismo animal, mismo canto, distinta traducción fonética.
El fenómeno no se queda en la granja. Si una puerta se cierra de golpe, en castellano diríamos “¡pum!”, pero un japonés escribiría “don” y un angloparlante podría elegir entre “bang” o “slam”. La percepción es la misma —algo contundente, súbito y metálico—, pero la representación escrita se adapta a los sonidos cómodos de cada lengua. Es un poco como subtitular la realidad con el teclado que cada idioma tiene a mano.
A nivel más técnico, las onomatopeyas son un recordatorio simpático de cómo nuestro sistema auditivo y lingüístico trabajan en pareja. El oído recibe un rango de frecuencias, armónicos y timbres… pero el cerebro lo traduce a símbolos que encajen en su caja de herramientas fonética. Por eso no existen sonidos “puros” en nuestra escritura, solo versiones aproximadas, culturalmente codificadas.
Además, hay un ingrediente cultural inevitable. En algunas lenguas se exagera el matiz cómico o descriptivo: en coreano, el sonido de la lluvia tiene decenas de variantes según sea un chaparrón, una llovizna o un aguacero torrencial. Mientras tanto, en castellano solemos conformarnos con un modesto “pitter-patter” prestado del inglés o un “chispeo” más costumbrista.
En el fondo, las onomatopeyas son un espejo curioso: no reflejan tanto cómo suenan las cosas, sino cómo las escuchamos y las traducimos. Nos recuerdan que el oído humano es universal, pero el lenguaje es local. Así que, la próxima vez que leas un cómic japonés lleno de “dokidoki”, “zawa zawa” o “pika-pika”, no pienses que están inventando palabras al azar: simplemente están escribiendo el mundo con su propio teclado sonoro.
Quizá lo más fascinante sea esto: las onomatopeyas son una especie de “versión beta” de la realidad sonora. Nunca idénticas al original, pero siempre reconocibles. En términos de audio, son como un codec con pérdida: simplifican la señal, descartan matices y entregan algo “lo bastante parecido” para que cualquiera lo entienda. Y aunque un gato diga “miau”, “meow” o “nyaa”, todos sabemos lo mismo: que quiere comer.
Pepito Pérez apoya este artículo