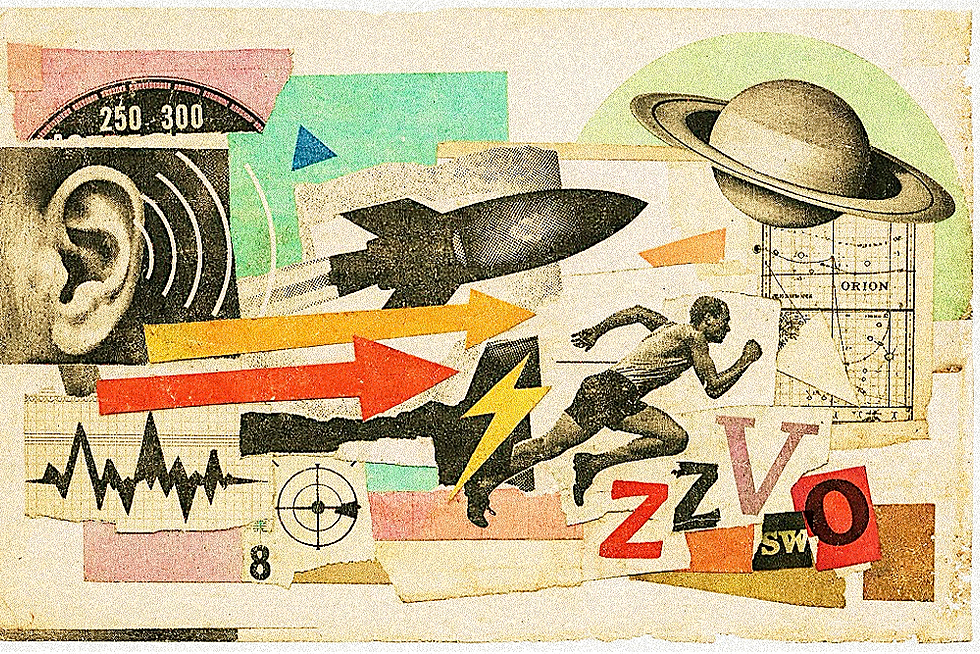La armonía divina: cuando la música se funde con el infinito
- Juanma de Casas

- 20 jun 2025
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 23 ene

Cada cierto tiempo resurge la idea de que existe una frecuencia “divina”: que si el La a 432 Hz conecta con el cosmos, que si la Tierra vibra en 7,83 Hz como un mantra planetario. Entre mito, ciencia y esoterismo, lo cierto es que desde Pitágoras ya se buscaban números y proporciones “perfectas” que explicaran por qué algunas notas parecían tocarnos el alma. De ahí nace la famosa etiqueta de “armonía divina”. Pero, ¿es realmente tan divina o más bien una mezcla de física, cultura y un poco de sugestión?
Cuando hablamos de “armonía divina” uno imagina coros celestiales flotando en reverb infinita, como si los cielos fueran una sala con RT60 perfecto. Pero detrás de esa etiqueta hay mucho más que una imagen sacra: es la vieja obsesión humana por encontrar un orden perfecto en los sonidos.
Los griegos ya se apuntaron el tanto. Pitágoras descubrió que las cuerdas vibraban en proporciones simples —2:1, 3:2, 4:3— y con eso se empezó a vender la idea de que la música reflejaba el orden del cosmos. Matemáticas convertidas en emoción. Dicho así suena místico, pero en realidad es pura física: la coincidencia de parciales que nuestro cerebro interpreta como consonancia.
Ahora bien, no caigamos en el mito universal. Lo que para un oído occidental es armonía, para otro puede ser disonancia pura. El acorde mayor, que aquí asociamos a la luminosidad (esa tríada de 4:5:6 que tanto adoramos), en otras culturas no siempre tuvo ese efecto. Y el pobre tritono, acusado de “diabólico” en la Edad Media, acabó rehabilitado como piedra angular del jazz y del rock. Si Miles Davis levantara la cabeza, seguro se reiría de aquel diabolus in musica.
Y es que la llamada “divinidad” de la armonía es relativa: depende tanto de las leyes físicas como del contexto cultural y de la escucha entrenada. Cualquiera que haya peleado con el temperamento igual lo sabe bien. El sistema que usamos hoy es, en realidad, un apaño matemático: afinamos mal todos los intervalos para poder tocar en todas las tonalidades. Divino, sí, pero con concesiones terrenales.
Eso no quita que la experiencia de ciertas combinaciones sonoras sea casi mágica. Ese momento en que un coro clava un acorde y la sala vibra en simpatía, o cuando un sintetizador modular genera un batido de frecuencias que se siente más que se escucha. Ahí, aunque sepamos exactamente qué pasa en términos de armónicos y enmascaramientos, seguimos diciendo “guau”. Y no es mística, es neurofisiología con piel de gallina.
Así que, ¿la armonía divina es tan divina? Depende. No hay dioses escondidos en las quintas justas, pero sí un cóctel fascinante de matemática, acústica, cultura y emoción. Quizá lo verdaderamente divino sea que, conociendo toda la trastienda técnica, sigamos dejándonos sorprender como la primera vez que un acorde nos sonó “perfecto”.
Pepito Pérez apoya este artículo