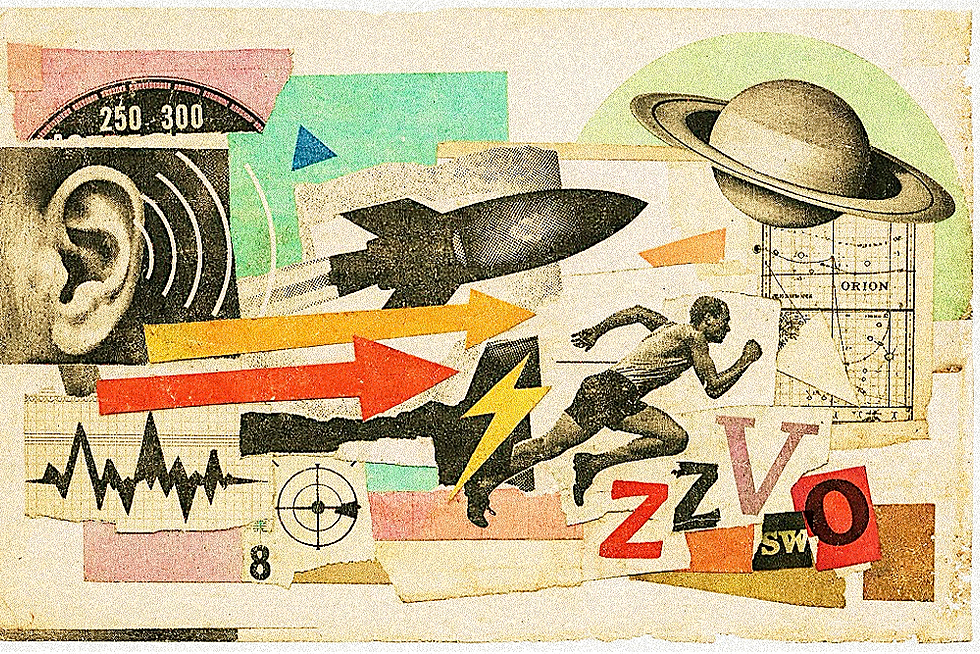La sinestesia sonora: el arte de ver lo que suena
- Juanma de Casas

- 18 oct 2025
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 24 ene

Hay quienes juran que el Do sostenido es azul oscuro y que el olor a café recién molido tiene un timbre parecido a un chelo tocado con mimo. No se trata de poetas con exceso de café, sino de personas con sinestesia, ese fenómeno neurológico en el que los sentidos se cruzan y deciden organizar una fiesta sin avisar al resto del cerebro.
En términos sencillos, la sinestesia es cuando un estímulo sensorial —pongamos un sonido— provoca de manera automática e involuntaria una experiencia en otro sentido. Escuchar una frecuencia y ver un color, o leer una palabra y sentir un sabor. No es metáfora ni exageración: el cerebro de un sinestésico realmente procesa esa asociación como si fuese “real”.
Lo curioso es que la música y el sonido parecen tener una especie de pasaporte VIP hacia estas experiencias cruzadas. De hecho, el tipo más conocido es la sinestesia cromática-auditiva: escuchar un acorde y ver una paleta de colores desplegándose como un proyector interno. Se dice que Scriabin, compositor ruso obsesionado con el color, llegó a idear partituras con anotaciones lumínicas. Y, sin ir más lejos, muchos ingenieros y músicos han confesado pequeñas “pistas sinestésicas”: desde asociar un bombo grave con “algo marrón y denso” hasta describir un hi-hat como “plateado y afilado”.
Por supuesto, la sinestesia no convierte a nadie en un “superhumano del sonido”, aunque algunos géneros artísticos la han mitificado un poco. Pero sí abre una puerta interesante a cómo percibimos el audio: no todo está limitado a ondas, espectros y dB SPL. Para un sinestésico, un plugin de ecualización podría ser tan visual como una paleta de Photoshop; y un mal master puede no solo sonar mal, sino verse mal.
Los estudios neurológicos aún no saben exactamente por qué ocurre. Se barajan teorías: exceso de conexiones entre áreas sensoriales, falta de “filtros” neuronales que normalmente separarían los sentidos… En cualquier caso, es un fenómeno raro: se estima que apenas un 4% de la población vive con alguna forma de sinestesia.
¿Y qué nos aporta a los que trabajamos en sonido? Aunque no seamos sinestésicos, el concepto nos recuerda algo valioso: el audio siempre se experimenta en plural. Es físico (vibra), espacial (ocupa un lugar), emocional (mueve estados) y, en algunos casos, también visual, táctil o gustativo. Quizás por eso hablamos sin darnos cuenta de “colores” del sonido, de “texturas” sonoras o de “espacios” acústicos. El lenguaje técnico se queda corto, y el cerebro busca atajos poéticos que, casualmente, rozan lo sinestésico.
En definitiva, escuchar el sonido —más allá de medirlo— también es dejarse arrastrar por esas asociaciones que, aunque no lleguen a ser neurológicas, son increíblemente útiles para describir lo intangible. Y si alguna vez dices que una mezcla te sabe a limón, no te preocupes: probablemente no necesites un neurólogo, sino un descanso.
Vivir en estéreo... o en 5D
Para quien convive con sinestesia, la vida cotidiana tiene matices curiosos. Elegir una canción puede ser tanto una decisión auditiva como estética: “Hoy no quiero nada verde chillón, ponme algo azul oscuro”. Leer un texto puede ser una experiencia cromática, y hasta recordar una contraseña resulta más fácil si cada número tiene “su propio color”.
No es casualidad que muchos sinestésicos se dediquen al arte. La música de Scriabin o la pintura de Kandinsky bebieron de esa percepción expandida. En el mundo del audio actual, puede dar lugar a formas inéditas de trabajar con el sonido, sobre todo ahora que hablamos de audio inmersivo y experiencias multisensoriales.
¿Y los demás mortales?
Aunque solo entre un 2% y 4% de la población tiene sinestesia diagnosticada, el resto también jugamos en esa liga, aunque sea en versión “demo”. Cuando decimos que un bombo suena “gordo”, que un pad es “etéreo” o que un bajo es “sucio”, estamos haciendo lo mismo: traducir audio a otro sentido. Es la prueba de que, sin necesidad de una mutación neurológica, el sonido ya es naturalmente multisensorial.
Juan Tarteso apoya este artículo