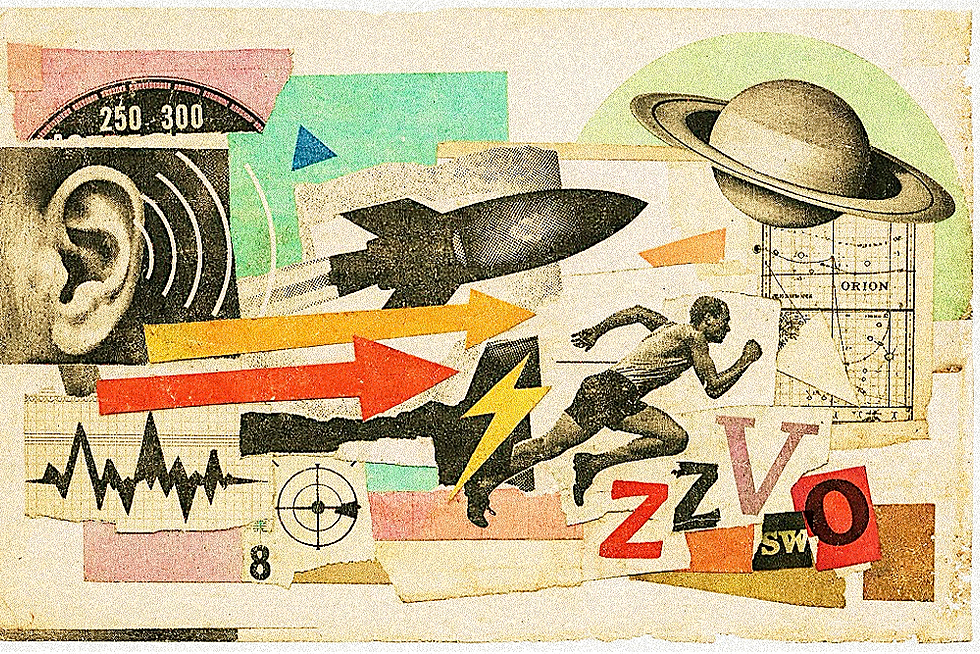Lisztomanía: la “enfermedad” de tener que escuchar música
- Juanma de Casas

- 19 oct 2025
- 1 Min. de lectura
Actualizado: 24 ene

A principios del siglo XIX, cuando Franz Liszt tocaba, algo extraño sucedía entre su público: la gente gritaba, lloraba, se desmayaba… y muchos compraban boletos repetidamente, hasta el punto de que se hablaba de una “enfermedad” llamada lisztomanía. Sí, suena a broma, pero los periódicos de la época lo describían casi como un contagio emocional. No era literal, pero el fenómeno tiene explicación: el cerebro humano responde a la música liberando dopamina, la famosa “molécula del placer”, y Liszt sabía exactamente cómo dispararla.
Su virtuosismo técnico era tan extremo que cada frase musical era una montaña rusa de tensión y alivio, algo que hoy llamaríamos “estimulación sonora extrema”. Algunos historiadores incluso comentan que el público tocaba físicamente a Liszt, como si buscaran absorber su energía creativa. Por supuesto, no era una enfermedad en el sentido médico, pero sí un curioso caso de comportamiento colectivo inducido por la música.
Lo divertido es que, más de un siglo después, seguimos siendo víctimas de fenómenos parecidos: ¿quién no ha sentido la necesidad imperiosa de poner “esa canción” otra vez en bucle? Quizá no haya camisas rasgadas ni desmayos, pero el cerebro no distingue demasiado entre el público de 1840 y Spotify.
Lisztomanía, en resumen, es el recordatorio de que la música puede ser una droga legal, extremadamente placentera y sorprendentemente contagiosa.
Juan Tarteso apoya este artículo