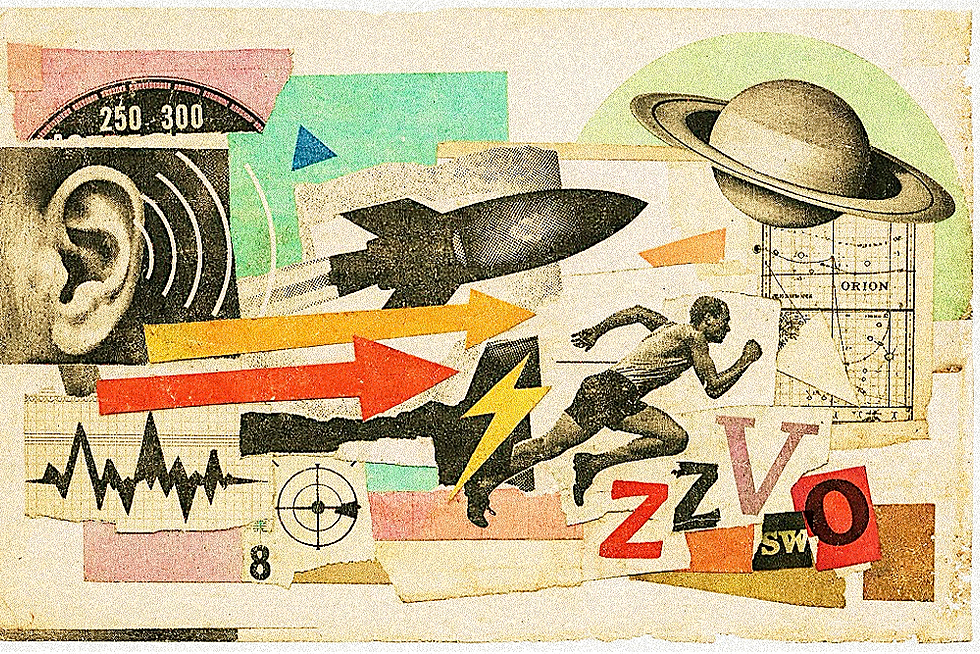De la misofonía a la misopatía sonora
- Juanma de Casas

- 10 ene
- 2 Min. de lectura

Hay sonidos que pasan desapercibidos y otros que activan el cerebro como un incendio en tu propia casa. La misofonía pertenece a este segundo grupo: ciertos estímulos aparentemente inocentes —masticar, teclear, respirar con demasiado entusiasmo— desencadenan una reacción emocional desproporcionada. No es una manía ni un fallo del oído, sino un cortocircuito entre la corteza auditiva y los centros que gestionan la aversión y el sistema de alerta. El cuerpo interpreta un sonido neutro como amenaza. Así, aunque la misofonía no está oficialmente reconocida como trastorno en manuales diagnósticos, en la práctica clínica se aborda como tal, porque puede condicionar la vida diaria de forma muy real: evitar espacios, tensar relaciones, romper la concentración. Si un sonido te desestabiliza hasta ese punto, el problema existe aunque la burocracia aún no lo recoja.
En el polo opuesto aparece un término menos conocido pero igual de sugerente: misopatía sonora: Describe la atracción intensa —a veces hipnótica— por ciertos sonidos repetitivos o patrones regulares. Puede ser el ronroneo grave de un motor, un loop suave, el murmullo continuo de una ventilación bien afinada. No se considera un trastorno porque, sencillamente, no provoca malestar ni deterioro. Mientras no empuje hacia conductas compulsivas, se queda en el territorio de la variación sensorial curiosa y simpática. Incluso puede ser muy útil: muchos técnicos confiesan que trabajar horas con pink noise les resulta terapéutico (siempre que el medidor no entre en zona roja).
Entre ambos extremos encontramos dos fenómenos que muchos hemos sentido en cabinas, estudios y conciertos: el frisson, ese escalofrío delicioso que provoca un acorde inesperado o una voz que golpea en el timbre exacto; y el ASMR, el cosquilleo relajante que producen susurros y texturas suaves. Ambos son completamente normales. El frisson se alimenta del sistema dopaminérgico, y el ASMR del parasimpático, la parte del sistema nervioso que pisa el freno. Son respuestas humanas universales, no patologías.
Y quizá lo más fascinante de todo es que estos fenómenos revelan algo que quienes trabajamos con sonido intuimos desde hace años: el oído no es solo un sensor técnico, sino un modulador emocional finísimo. Un mismo espectro acústico puede disparar la huida, la calma o la euforia dependiendo de cómo nuestro cerebro lo haya cableado.
Entre la misofonía y la misopatía sonora se despliega así una paleta completa de respuestas humanas que, más que definirse con diagnósticos, se explican con lo que siempre ha movido esta profesión: la sensibilidad a las vibraciones que nos atraviesan.
Juan Tarteso apoya este artículo