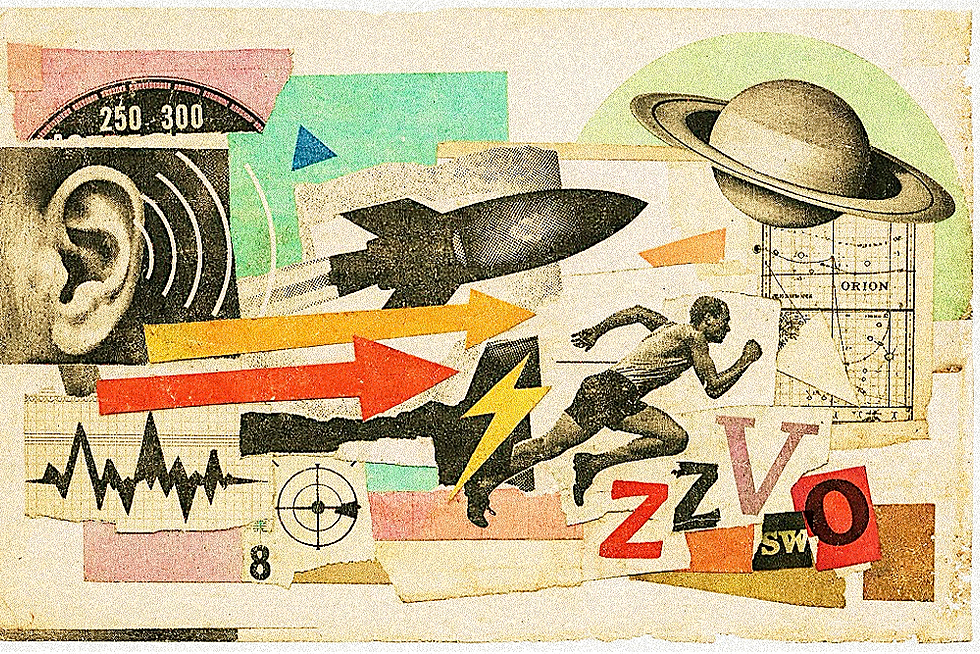La fuerza de la voz
- Juanma de Casas

- 26 nov 2025
- 3 Min. de lectura
Actualizado: hace 6 días

Hay quien dice que la palabra puede mover montañas. Pero si hablamos en términos estrictamente acústicos, la voz humana no llega tan lejos. Puede emocionar, conmover, ordenar o seducir, sí, pero difícilmente atravesará un valle o cruzará un estadio sin ayuda. La fuerza de la voz tiene límites, y la física —implacable como siempre— se encarga de recordárnoslo.
La voz humana es un prodigio biológico, pero también un fenómeno acústico modesto. En condiciones normales, una conversación se mantiene cómoda a unos dos o tres metros de distancia. Si elevamos el volumen —gritar, vaya—, podemos alcanzar los 60 o 70 metros antes de que el sonido se pierda en el ruido de fondo o se disuelva en el aire. Más allá de eso, el mensaje se convierte en un susurro atmosférico: apenas energía viajando sin sentido.
No es por falta de ganas, sino de potencia. Una voz humana media genera entre 50 y 70 dB SPL a un metro de distancia. Un grito potente puede superar los 100 dB, pero la propagación del sonido obedece a una ley cruel: el inverso del cuadrado de la distancia. Cada vez que duplicamos la distancia, perdemos unos 6 dB. Así que si gritamos a 1 metro con 100 dB, a 32 metros ya solo quedan unos 70 dB… y eso sin contar la absorción del aire, la humedad, el viento y el entorno.
Por eso los antiguos teatros griegos y romanos eran verdaderas obras maestras acústicas. No había amplificadores, así que todo dependía de la forma. Las gradas semicirculares, los materiales de piedra, las proporciones exactas… todo estaba calculado para que la voz del actor, proyectada desde la orquesta o el escenario, llegara con claridad a la última fila. Y aun así, rara vez se diseñaban para más de 30 ó 40 metros de alcance efectivo. Ese es, en esencia, el límite físico del habla humana inteligible sin ayuda técnica.
Más allá de esa distancia, entran en juego otros trucos. Los pregoneros, por ejemplo, sabían colocar la voz: resonaban en pecho, proyectaban con diafragma y usaban timbres agudos, más direccionales y menos sensibles a la absorción atmosférica. No gritaban: lanzaban la voz. Y aun así, su alcance real seguía siendo el de una plaza o una calle, no una comarca.
Si comparamos, el contraste es brutal. El infrasonido, con sus frecuencias largas y lentas, puede recorrer cientos o miles de kilómetros; se propaga por la atmósfera como una ola elástica, prácticamente inmune a la pérdida de energía. La voz, en cambio, es un fenómeno local. Está hecha para la distancia corta: para comunicar entre cuerpos, no entre continentes.
Y, sin embargo, su poder no está en la distancia, sino en la proximidad. La voz se percibe con los oídos, pero también con el cuerpo: el tono, la respiración, la microtensión del aire entre hablante y oyente. Ningún otro sonido se cuela tan directo en la experiencia humana. Puede que un trueno viaje kilómetros, pero nunca dirá tu nombre.
Así que sí, la voz tiene fuerza —pero no la de llegar lejos, sino la de llegar dentro. En la acústica pura, su alcance se mide en metros; en la acústica humana, en emociones. Y si los antiguos teatros se construyeron para que cada palabra fuera audible a treinta metros, tal vez era porque sabían que, más allá de eso, empieza el territorio del eco. Y la voz, por naturaleza, nació para ser escuchada, no para perderse.
Juan Tarteso apoya este artículo