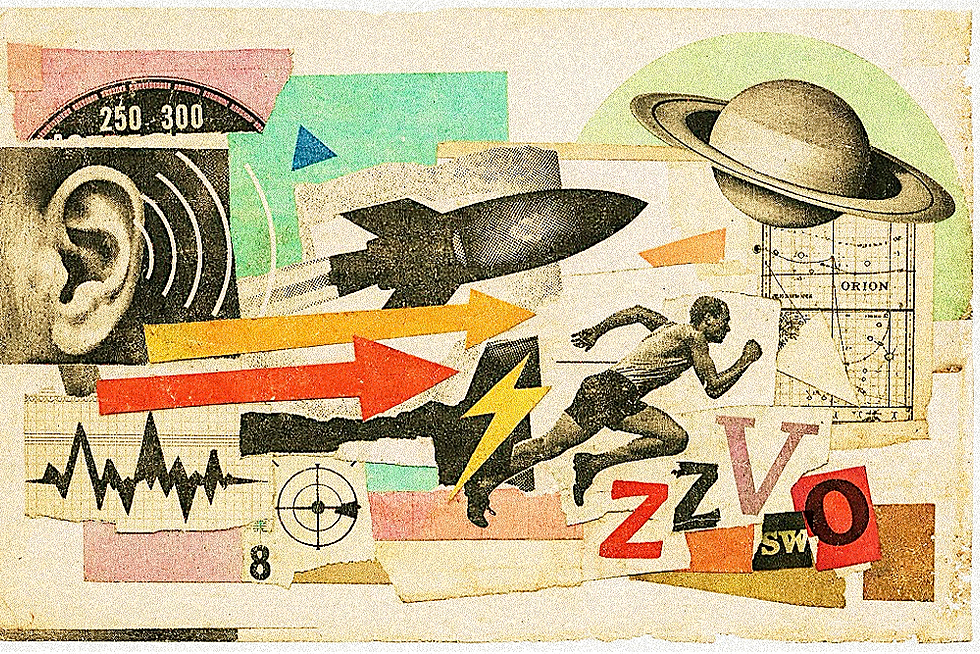Mal de altura: la influencia de la altitud en el sonido
- Juanma de Casas

- 11 nov 2025
- 2 Min. de lectura

En la cima del mundo, el silencio tiene otra densidad. A casi nueve mil metros sobre el nivel del mar, en el Everest, la presión atmosférica ronda los 33 kPa —aproximadamente un tercio de la que tenemos en la costa— y la temperatura puede caer a –30 °C. Allí, el sonido no solo viaja más despacio: viaja peor. Es un lugar donde el aire deja de ser un aliado acústico para convertirse en un filtro natural.
El sonido, como sabemos, necesita moléculas que vibren. A menor densidad, menor número de colisiones por unidad de volumen, y por tanto menor transmisión de energía. En la práctica, eso significa que la intensidad sonora disminuye más rápido con la distancia. Si al nivel del mar el aire tiene una densidad de unos 1,225 kg/m³, en la cima del Everest ronda los 0,46 kg/m³. La diferencia no es trivial: para producir el mismo nivel de presión sonora, una fuente necesitaría aproximadamente tres veces más energía acústica.
A esto se suma la temperatura. La velocidad del sonido depende principalmente de la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. Al nivel del mar y 20 °C, obtenemos los clásicos 343 m/s. En el Everest, con el aire a –30 °C (243 K), la velocidad cae a unos 313 m/s, un 9% más lenta. Esto altera las longitudes de onda y los retardos de propagación: una diferencia de apenas 30 m/s puede introducir errores de fase de varios grados en distancias largas o sistemas multicanal.
Por si fuera poco, el aire de gran altitud suele ser extremadamente seco: la humedad relativa puede caer por debajo del 10%. Y la humedad, aunque se hable poco de ella, afecta de forma notable a la atenuación por absorción molecular. En aire seco, las frecuencias altas (por encima de 5 kHz) se disipan más rápido por excitación de los modos vibracionales del oxígeno y el nitrógeno. A unos 8 000 m, la atenuación puede superar los 1,5 dB/m a 10 kHz, frente a apenas 0,1 dB/m en un ambiente cálido y húmedo. En otras palabras: el aire de montaña se come los agudos.
El entorno no ayuda demasiado. La nieve, con su estructura porosa, actúa como un absorbente natural casi perfecto: coeficiente de absorción superior a 0,8 en buena parte del espectro. El terreno no devuelve la energía sonora, la traga. Así que cada impulso —una voz, un disparo, un instrumento— muere sin eco. Un silencio limpio, sí, pero profundamente inerte.
En cambio, al nivel del mar, el aire denso, cálido y húmedo favorece la transmisión. La energía viaja más lejos, la respuesta en agudos se conserva y las reflexiones del entorno devuelven parte del cuerpo sonoro. Por eso un mismo sistema de PA puede ofrecer hasta 3 dB más de presión efectiva simplemente por la diferencia de densidad del aire.
En definitiva: el sonido, como nosotros, también sufre el mal de altura. En la montaña se adelgaza, se vuelve tímido, pierde brillo y pegada. Lo curioso es que todo eso ocurre sin que cambie la fuente: solo el medio. Un recordatorio elegante —y un poco cruel— de que la acústica no depende sólo del instrumento, sino del aire que lo rodea.
Juan Tarteso apoya este artículo